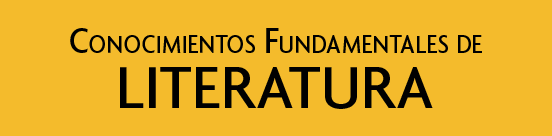|
Indice > Literatura › Módulo
IV > 4.1 Teoría narrativa
4.1 Teoría narrativa
El narrador
El problema respecto a la instancia de la narración es que autor y narrador no son asimilables. El narrador es una posición sintáctica, en tanto que enunciador de un acto discursivo; pero también es un rol narrativo que se define, no sólo en la elección pronominal, sino en términos de una relación de participación con respecto a la historia que narra. Lo que habitualmente llamamos narración en primera persona describe, en realidad, una participación efectiva del narrador en el mundo narrado, ya sea como protagonista o como observador. Genette llama narración homodiegética a esta relación de participación del sujeto de la enunciación narrativa en el contenido narrativo. La narración homodiegética puede ser de dos tipos: autodiegética cuando el narrador y el héroe son la misma “persona”, y narración homodiegética testimonial cuando el narrador es sólo un observador o un testigo de los acontecimientos narrados.2 Es importante subrayar que si bien un narrador homodiegético participa en la acción narrada, no lo hace qua narrador, sino en tanto que actor. De ahí que un narrador cumpla con dos funciones distintas: la una vocal (narrar), y la otra diegética (actuar u observar). Dicho de otro modo, el “yo” que narra, en tanto sujeto de la enunciación narrativa, toma a su “yo” narrado como objeto de su narración. Si el narrador homodiegético se define por su participación en el mundo narrado, el narrador heterodiegético se define por su no participación, por su “ausencia”. A diferencia del homodiegético, el narrador heterodiegético sólo tendría una función: la vocal. Si bien es cierto que sólo el narrador homodiegético puede estar presente en el mundo narrado, no es menos cierto que un narrador heterodiegético puede hacer sentir su presencia en el acto mismo de la narración; es decir, que si está ausente del universo diegético, no necesariamente lo está del acto de la enunciación que construye el mundo de la ficción. Una consecuencia importante del principio de mediación que caracteriza al relato verbal es que la información sobre el mundo construido nos viene en gran medida de la voz o las voces que narran. Debido a este fenómeno de la mediación, el lector tiende a confiar implícitamente en la voz que le va narrando. La confianza, sin embargo, es una función del grado de subjetividad que percibimos en la voz que narra: a mayor presencia del narrador, mejor definida estará su personalidad; a mayor “ausencia”, mayor será la ilusión de “objetividad” y, por tanto, de confiabilidad. Porque una voz “transparente”, al no señalarse a sí misma, permite crear la ilusión de que los acontecimientos ahí narrados ocurren frente a nuestros ojos y son “verídicos”. Mientras que un narrador que se señala a sí mismo con sus juicios y prejuicios define abiertamente una posición ideológica, se sitúa en una zona de subjetividad que llama a debate. Finalmente abordaremos el problema de la temporalidad del acto de la narración. Una característica básica de la mediación narrativa es el fenómeno de desfasamiento temporal entre el acto de la narración y los acontecimientos narrados. Un relato verbal difícilmente puede sustraerse a este desfasamiento, pues narrar algo a alguien implica, justamente, tener algo que narrar. Esa relación entre el acto de narrar y los acontecimientos narrados obliga al narrador a adoptar una posición temporal con respecto al mundo narrado. Siguiendo a Genette,3 son cuatro los tipos básicos de narración de acuerdo con la elección del tiempo verbal: retrospectiva, prospectiva, simultánea e intercalada. En la narración retrospectiva, el narrador se sitúa en un tiempo posterior a los acontecimientos narrados y su elección gramatical se ubica en los tiempos perfectos (pasado, imperfecto y pluscuamperfecto). En la narración prospectiva, o predictiva, la posición del narrador es anterior a los acontecimientos que narra, para lo cual elegirá el futuro (futuro y futuro perfecto). A diferencia de estos dos primeros tipos de narración, los dos últimos se ubican dentro del mundo narrado. En la narración simultánea, el narrador da cuenta de lo que le ocurre en el momento mismo de la narración, y por ello gravita hacia los tiempos verbales en presente (presente, presente perfecto y futuro). En la narración intercalada, típica de los relatos en forma epistolar o de diario, el narrador alterna entre la narración retrospectiva y la simultánea, eligiendo por tanto verbos en pasado y en presente, según se detenga para narrar acontecimientos que ya pertenecen al pasado, por muy reciente que sea, o para dar cuenta de lo que le ocurre en el momento mismo de la narración. Una vez ubicadas las posiciones temporales del acto de la narración, es necesario reflexionar sobre las implicaciones que tal elección tiene en la significación temporal del relato. Observamos primeramente que hay una zona de convergencia entre la posición enunciativa y la posición temporal que adopta el narrador. Esta zona de convergencia tiene como gozne de articulación justamente el tiempo gramatical elegido, en el cual se activa la naturaleza doble de los tiempos verbales: tanto elementos del discurso como indicadores temporales. La dualidad en el tiempo verbal está en la base de un importante fenómeno de deixis de referencia temporal en la narrativa, que pone al descubierto la no coincidencia entre el sistema de la lengua y el sistema narrativo: el tiempo verbal elegido no es necesariamente idéntico al tiempo significado. |
|