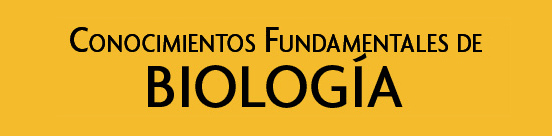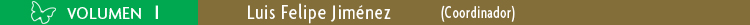Tema 1. El objeto de estudio de la biología
Desde nuestros orígenes, los seres humanos nos hemos interesado por las innumerables manifestaciones de la naturaleza. Nos ha impresionado la increíble diversidad de organismos que habitan nuestro mundo. Nos ha maravillado la belleza de las flores, la majestuosidad de algunos animales, la increíble laboriosidad de las abejas. Nos hemos preocupado por conocer los ciclos de vida de algunas especies que han sido utilizadas como alimento o vestido y de aquellas que nos provocan enfermedades.
A lo largo de nuestra historia nos hemos relacionado de muy diversas maneras con los seres vivos que nos rodean y los hemos percibido en función de distintos marcos de referencia. Al principio nos provocaban temor y admiración, después pensamos que su existencia se debía a los actos de creación de seres omnipotentes y pensamos que nuestra propia especie constituía el centro y objetivo final de esta creación.
En la actualidad sabemos que la gran diversidad del mundo vivo es el resultado de un proceso, denominado evolución biológica, mediante el cual las especies cambian a través del tiempo para dar origen a especies nuevas. Estos cambios tienen que ver con modificaciones en la forma o el funcionamiento de los organismos, que los llevan a formar nuevas especies a partir de antepasados comunes. Dichas transformaciones son el resultado de una serie de acontecimientos y procesos naturales que han dado lugar a los millones de organismos que existen y han existido sobre la Tierra, incluyendo nuestra propia especie.
Estos planteamientos fueron argumentados con suficiente claridad en el libro El origen de las especies publicado por Charles Darwin (1809-1882) en 1859, donde plantea la teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría ofreció un marco conceptual distinto para el estudio de la vida.
La teoría de la evolución constituye la teoría unificadora más importante de la biología. Antes de su planteamiento, el estudio de los seres vivos constituía un cúmulo de hechos y observaciones desarticuladas. Con esta teoría, la diversidad de los organismos, las semejanzas y diferencias entre sus distintas clases, las pautas de distribución y comportamiento, las interacciones y las adaptaciones tuvieron un principio de estructuración. Esta teoría constituyó el hilo que tejió los diversos fenómenos relacionados con los seres vivos.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que esta gran comprensión del mundo vivo llegara. Antes de ello fue necesario tener un mayor conocimiento de los organismos, desarrollar enfoques teóricos y metodológicos diversos y contar con la genialidad de grandes naturalistas y científicos que explicaron la complejidad de los fenómenos biológicos. Gracias a todo ello se dio forma y contenido a esta gran ciencia que es la biología.
La biología ha sido definida como el estudio de la vida. Pero una pregunta que siempre ha estado presente en los estudiosos de la naturaleza es ¿qué es la vida?
A lo largo de la historia se han generado diversos tipos de respuestas a esta interrogante. Desde las mágicas o metafísicas que atribuyeron esencias o fuerzas vitales a los fenómenos de la vida, hasta las meramente científicas que nos hablan del metabolismo, de la acción de genes, de la herencia y de la evolución, fenómenos biológicos fundamentales. La respuesta a qué es la vida, de este modo, ha estado ligada al desarrollo mismo de la cultura y de la ciencia.
La mayor parte de los pueblos de la prehistoria creían que existían espíritus residentes en montañas, ríos, árboles, animales y personas. Este concepto, denominado animista, fue extinguiéndose poco a poco, pero se siguió creyendo que los seres vivos poseían algo que los distinguía de la materia inanimada; y, justamente, explicar la naturaleza de eso que llamamos vida ha sido uno de los objetivos de la biología. El problema es que "la vida" sugiere la existencia de "algo" (una sustancia o esencia) y durante mucho tiempo los filósofos y los biólogos han tratado en vano de encontrarla.
Desde el siglo XVI los estudiosos de la naturaleza pensaban que los sistemas vivos eran esencialmente distintos de los no vivos, debido a que contenían una "fuerza vital" que les proporcionaba la capacidad de realizar funciones que no podían llevarse a cabo fuera del organismo vivo. A esta corriente se le conoce como vitalismo y a sus seguidores vitalistas.
En el siglo XVII surge una corriente denominada mecanicismo que estaba en oposición con el vitalismo, ya que planteaba que la vida era algo muy especial pero no radicalmente distinto de los sistemas no vivos. René Descartes (1596-1650) fue un gran defensor de este enfoque. Sostenía que los sistemas vivos funcionaban del mismo modo que una máquina. A estas personas se les llamó mecanicistas y, más tarde, fisicistas.
En el siglo XIX, el debate acerca de las características propias de los seres vivos había avanzado y se discutía si la química de los organismos vivos funcionaba del mismo modo que en el laboratorio. Los vitalistas pensaban que las reacciones químicas que se llevaban a cabo en los organismos no podían realizarse experimentalmente en los laboratorios, y clasificaron a estas reacciones en químicas y vitales. El desarrollo de la química permitió conocer que había sustancias inorgánicas que podrían transformarse en orgánicas, como es el caso del cianato de amonio que se transforma en urea demostrado por Friedrich Wöhler (1800-1882), argumento en que se apoyaron los mecanicistas, debido a que pensaban que las complejas reacciones de los seres vivos podían reducirse a otras más simples y más fácilmente comprensibles.
Los vitalistas se apoyaban en el hecho, también demostrado por el avance de la química orgánica, de que en los tejidos vivos se encontraban muchos compuestos nuevos que no habían sido vistos en el mundo no vivo. A finales del siglo XIX, el principal vitalista fue Luis Pasteur (1822-1895) quien pensaba que los cambios que se daban cuando los jugos de la fruta se transformaban en vino eran "vitales" y podían ser llevados a cabo sólo por las células de la levadura. En 1898 se demostró que una sustancia extraída de la levadura podría producir fermentación fuera de la célula viva, la cual recibió el nombre de enzima. De este modo, se comprobó que la reacción "vital" de la que hablaba Pasteur era una reacción química.
Las explicaciones vitalistas eran diversas; sin embargo, no existía ninguna teoría aglutinante ni convincente. Este enfoque fue perdiendo fuerza cuando, en el nivel molecular y celular, los procesos fisiológicos y del desarrollo se explicaron como procesos fisicoquímicos; de este modo, las posturas de los vitalistas resultaron superfluas. El desarrollo de nuevos conceptos biológicos que explicaban fenómenos que se utilizaban como pruebas del vitalismo, también trajeron como resultado su declive.
En la actualidad sabemos que tanto mecanicistas como vitalistas tenían razón parcialmente. Los mecanicistas acertaron al señalar que no existen componentes metafísicos de la vida y que en el nivel molecular, la vida se puede explicar según los principios de la química y la física. Su principal logro fue aportar una explicación natural de los fenómenos físicos, eliminando enfoques metafísicos que eran aceptados por muchas personas. Por su parte, los vitalistas tenían razón al afirmar que los organismos vivos no son como la materia inerte, sino que poseen muchas características propias que no se encuentran en la materia inanimada. Un aspecto particularmente importante es que cuentan con programas genéticos conformados a través del proceso evolutivo, que son los que controlan los fenómenos vitales.
El abandono del vitalismo, en lugar de representar una victoria del mecanicismo, dio lugar a un nuevo sistema explicativo. Este nuevo enfoque, denominado organicismo, plantea que los procesos biológicos a nivel molecular se pueden explicar perfectamente por mecanismos fisicoquímicos, pero que dichos mecanismos tienen una influencia cada vez menor, o casi nula, en los niveles superiores de integración.
El organicismo sostiene que las características exclusivas de los organismos no se deben a su composición, sino a su organización. Concibe a los seres vivos como sistemas organizados y da mucha importancia a la historia evolutiva de los programas genéticos que controlan sus funciones vitales.
Este enfoque sostiene que la materia se encuentra organizada en diferentes estructuras, que van desde las más pequeñas hasta las más grandes y de las más simples a las más complejas. Esta organización delimita niveles que permiten comprender el estudio de los seres vivos. Cada nivel de organización incluye a los niveles inferiores y, a su vez, forma parte de los superiores, además de que cada uno posee características propias, denominadas características emergentes. Así, una proteína no es sólo la suma de los aminoácidos que la conforman, sino que tiene características específicas que no se encuentran en los aminoácidos aislados.
El concepto de emergencia es un pilar de este enfoque; se refiere a que en todo sistema estructurado emergen nuevas propiedades que no se habrían podido predecir por muy bien que se conozca el nivel anterior. Este concepto fue condensado en una máxima concisa "el todo es más que la suma de sus partes".
De este modo, el organicismo sostiene que es la organización de las partes la que controla todo el sistema y que existe integración en todos los niveles, desde la célula a los tejidos, órganos, sistemas y organismos completos. Esta integración se manifiesta en el nivel bioquímico y del desarrollo y en el comportamiento en el organismo completo. Por tanto, ningún sistema puede explicarse por completo describiendo las propiedades de sus componentes de manera aislada. La base del organicismo, entonces, es que los seres vivos poseen organización.
Como vemos, el interés fundamental de los biólogos se ha transformado del esfuerzo de ofrecer una respuesta válida a la pregunta ¿qué es la vida? a la búsqueda de explicaciones sobre lo que caracteriza a los seres vivos.
Para los biólogos modernos sigue siendo muy complejo establecer una definición válida de la vida, como es para los físicos definir el concepto de energía. No existe una respuesta única ni una definición simple, ni una sola manera de trazar una línea divisoria entre lo vivo y lo no vivo.
En este sentido, Ernst Mayr (1904-2005) sostuvo que el proceso de vivir puede estudiarse desde un punto de vista científico, se puede describir e incluso definir lo que es vivir; se puede definir lo que es un organismo vivo; y se puede intentar establecer una distinción entre lo vivo y lo no vivo, cosa que no puede hacerse con la abstracción "vida".
De este modo, aunque desde el punto de vista semántico (es decir, del significado), es muy complejo definir lo que es la vida, esto no quiere decir que no pueda abordarse su estudio desde otra perspectiva. De hecho, la biología se constituyó como ciencia y avanzó de manera impresionante cuando se centró en el conocimiento de lo que significa ser vivo, ya que la vida no existe en abstracto, los que existen son los seres vivos. Por ello, cuando los naturalistas profundizaron en las explicaciones sobre su origen, su funcionamiento, su historia, su relación con el medio y con otros seres vivos, la biología se desarrolló de manera sorprendente.
La biología en la actualidad ha logrado precisar y conocer las características fundamentales de los seres vivos con un grado considerable de certeza y ha definido diferentes aproximaciones en las que puede enfocarse el estudio de lo vivo. Para ello, ha establecido una serie de principios y conceptos que definen las características fundamentales de los organismos. Al mismo tiempo éstos han sido estudiados considerando distintos niveles de organización, que van desde los niveles atómicos y moleculares hasta los ecológicos y evolutivos.