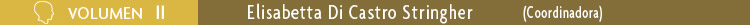|
Indice > Filosofía > Módulo V > Tema 1. La Existencia
Tema 1. La Existencia.
1.2 ¿Cuál es la diferencia entre el mundo humano y el mundo natural?
Si, como hemos visto, el modo en el que existe el ser humano es diferente al de las demás cosas del mundo, entonces vale la pena preguntarnos en qué consiste esta manera tan peculiar de existencia. Ya hemos planteado que la existencia tiene distintas modalidades o ámbitos: la existencia de las células o de las montañas es distinta a la del matrimonio, las escuelas o las obras de arte. ¿En qué radica esta diferencia? Como dijimos, pese a todo, tanto unas cosas como otras existen. Pero lo interesante es comprender cómo existen. Las montañas que veo en la lejanía o las células que se pueden observar en el microscopio tienen una presencia independiente de mí; si no pasa nada extraordinario seguirán existiendo aunque yo muera e incluso aunque ya no exista ningún ser humano en la faz de la Tierra. Por otra parte, el matrimonio, el dinero, los partidos políticos, las leyes que nos rigen también existen; puedo votar por tal o cual partido —incluso no votar—, casarme o divorciarme si las cosas con mi pareja no resultan como esperaba, o estar en bancarrota por tener un sueldo bajo y muchos gastos. Estas situaciones son todas reales, existen, pero de manera diferente a como existen las montañas y las células. La diferencia es que esta realidad es cultural y social, no es independiente de nosotros. Tomemos como ejemplo los billetes de 100 pesos: Existencia y libertad con ellos podemos comprar alimentos en las tiendas, pagar la entrada del cine, el boleto del metro o el pasaje del autobús. Por otra parte, también tenemos unas piezas de metal que llamamos monedas y que sirven para lo mismo pero que, obviamente, son más pesadas, voluminosas y sonoras que los billetes. ¿Qué son ambas cosas? Una es una pieza de celulosa teñida de colores y otra es una aleación de níquel y bronce con grabados por ambas caras. Ahora bien, ¿por qué tienen un valor? ¿Por qué podemos intercambiarlos por comida o ropa, y hasta nos pueden matar para despojarnos de ellas? La respuesta es que el dinero forma parte de una realidad que no siendo natural tiene, sin embargo, gran importancia para nosotros, porque en tanto seres conscientes y sociales le damos esa función de intercambio universal. El dinero, sea éste papel o moneda, vale porque hay un mundo económico, político y cultural generado por las acciones y creencias de los seres humanos que le otorgan esa propiedad. Como hemos destacado, los fenómenos sociales son resultado de acciones intencionales y no hay que entender esto de una manera simplista. Los leones también actúan de manera colectiva, por ejemplo, para cazar; sabemos que las abejas y las hormigas también se organizan; pero sólo los seres humanos tenemos la capacidad de transitar de hechos sociales a hechos institucionales. Nosotros no sólo interactuamos físicamente, sino también hablamos, tenemos propiedades, nos casamos, ejercemos profesiones, formamos gobiernos o profesamos religiones. Con lo anterior podemos introducir una distinción que desde el ámbito filosófico es muy importante: la existencia de hechos independientes de nosotros y la existencia de hechos dependientes de nosotros. En otras palabras, la diferencia entre que permite construir un “hechos brutos” y “hechos institucionales”.5 Es un hecho bruto que los metales sean conductores del calor y de la electricidad; un hecho institucional es el que tú seas mexicano y estudiante de bachillerato. Así, la diferencia entre el mundo humano y el natural es que el primero está configurado por acciones intencionales colectivas que dotan de significaciones muy específicas a entidades que no son naturales. Los hechos institucionales son convencionales y se hallan siempre determinados por el lenguaje6 y otros mecanismos sociales; son compartidos y suponen algunos hechos brutos e independientes de nosotros que conforman su base material. La materia prima con la que están hechos los edificios (roca, arena, metal, madera) existen en la naturaleza antes de que al ser humano se le ocurriera transformarlos y construir con ellos estructuras para distintos fines: casas, escuelas, teatros. De esta manera, tenemos un mundo real que transformamos a través de nuestra intencionalidad y al que dotamos de un significado gracias a nuestros deseos y conciencia. En la naturaleza, por ejemplo, no existen universidades o iglesias; éstas son producto del acuerdo y la acción coordinada de seres humanos. Si alguien quisiera crear una nueva escuela tendría que hacer los trámites pertinentes en la Secretaría de Educación Pública para obtener el reconocimiento oficial de los programas de estudio que va a ofrecer; asimismo tendría que rentar o construir algún edificio. Sólo en el momento en que ese inmueble sea ocupado por profesores y estudiantes, las habitaciones sean acondicionadas como salones y se impartan clases, ese lugar será una escuela. Pero si en lugar de dar clases se dieran misas, se celebraran bautizos y bodas, la gente fuera a rezar, entonces, se convertiría en una iglesia. Una construcción es una escuela, una casa o un hospital, dependiendo del uso y el sentido que nosotros le demos. Desde muy pequeños nos acostumbramos a ver nuestro entorno a partir de un horizonte de conceptos y categorías que sólo pocas veces cuestionamos; vemos tan “natural” que haya automóviles, aviones, computadoras, libros, cepillos de dientes, teléfonos, casas, caminos, platos, cucharas, toallas y demás objetos cotidianos, que solemos pensar que son tan naturales como las nubes, las montañas, los ríos o los árboles. Pero estos objetos no son naturales, pues están revestidos de un sentido institucional o social que nos hace ver en una masa de metal y plástico a un automóvil. Por otra parte, recordemos que el tener un cepillo de dientes o gel para el cabello era algo impensable para la gente que vivió en el siglo XI; si pudiéramos mostrárselos para ellos serían objetos sin sentido. Lo característico del mundo humano es que se encuentra articulado a partir de significaciones que se establecen a través del lenguaje entre diversos individuos e incluso entre distintas generaciones. Así, el mundo humano es un mundo cultural en el que las cosas son lo que son por un acuerdo intersubjetivo que le otorga un determinado significado. Pero, cuando hablamos de “mundo cultural” no debemos perder de vista una cuestión: no se trata de que exista, por un lado, un mundo cultural y, por otro, un mundo natural, así como tampoco un mundo físico y uno mental. Ambos forman parte de una misma realidad e interactúan entre sí. La posibilidad de actuar intencionalmente y crear hechos sociales o institucionales forma parte de las capacidades de los seres humanos. Lo que nos permite realizar estas asombrosas acciones es una característica que, aparentemente, sólo los seres humanos poseemos: la conciencia. Podemos sostener que la diferencia entre el mundo humano y el mundo natural es sólo una diferencia que tiene una función explicativa pues la cultura es la expresión de la manera en que los seres humanos organizan y determinan su existencia. Los hechos institucionales o sociales que hemos mencionado adquieren sentido precisamente a partir de la aceptación de que hay una realidad independiente de nosotros con la cual podemos interactuar. Sin este presupuesto, de carácter ontológico, no tendría caso hablar de realidad o verdad. Pongamos un ejemplo de algo que también podemos ver en el Módulo sobre el Lenguaje: imaginemos que hay una comunidad —llamémosla “Tup”— en la que por muchos siglos lo que conocemos nosotros como “manzana” ellos le llaman “tuptu”. Esta fruta que para dicha comunidad es “tuptu” es también, como nuestra manzana, comestible e incluso se preparan postres con ella. Pero es “tuptu” y no “manzana”. Para algunos epistemólogos, este ejemplo mostraría que no existe un mundo real, independiente de nosotros, sino que todo depende de nuestra interpretación de la realidad. Cada cultura ha expresado a su manera lo que cree que es la realidad. Sin embargo, debemos notar que para que haya la posibilidad de hablar de “manzana” o “tuptu” debe existir algo independiente de nosotros que nos permita hablar de eso como poseyendo ciertas propiedades. A esta postura se le conoce como realismo externo y es lo que nos permite enunciar teorías sobre las cosas. 5Searle, John, La construcción de la realidad social, Paidós, Barcelona, 1997.
6Ver Módulo III. El Lenguaje, del volumen I. |
|